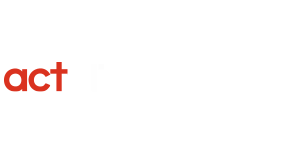Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, 19 de agosto
Por Jorge Javier Fernández – Coordinador del Fondo de Respuesta Rápida y Mitigación de los Efectos de la Pandemia – CREAS Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, establecido por Naciones Unidas en 2008. En esta fecha ocurrió un atentado bomba en el hotel Canal de Bagdad que cobró la vida de 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el Representante Especial del Secretario General de la ONU para Iraq, Sergio Vieira de Mello, en 2003. Así como este hecho dio origen al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, muchos otros sucesos han contribuido a inspirar a las personas para actuar por quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En esta materia, muchas organizaciones basadas en la fe históricamente se han movilizado para brindar asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas por los efectos negativos de diversos fenómenos sociales, políticos y económicos. Esta inspiración de OBF se da tanto por el seguimiento las enseñanzas de los libros sagrados (la Torá, la Biblia, el Corán, entre otros) como por la adhesión a los Principios Humanitarios (Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia), que la comunidad internacional ha determinado para actuar en contextos complejos. La adhesión a estos principios posibilita realizar un trabajo con un encuadre humanitario, al margen de cualquier situación de proselitismo. Para muchas organizaciones cristianas la acción social tangible, práctica, solidaria y caritativa de las Iglesias es conocida como Diaconía y si tiene un sentido amplio de cooperación con otros sectores cristianos, es posible definirla como Diaconía Ecuménica, pero si además tiene una práctica con enfoque de respeto, protección y promoción de derechos, podríamos comprender que estamos hablando de la Diaconía Ecuménica Profética. En este marco muchas OBF realizan acciones de promoción de una cultura de Paz, la promoción de acceso a derechos de las personas (sin discriminación alguna) y de prácticas que promuevan desde las comunidades y barrios un desarrollo transformador, un desarrollo sostenible como parte del cuidado de la casa común; de la creación. Más allá de las definiciones o conceptualizaciones son las personas en las comunidades quienes enfrentan los desafíos del sostenimiento cotidiano de la vida en contextos y situaciones muy complejas. La pobreza estructural; la marginación; las situaciones de desempleo; de violencia simbólica, económica, social y política; discursos de odio que se transforman en prácticas; la inseguridad alimentaria; los impactos de los desastres socio naturales y del cambio climático; los desplazamientos forzados; las guerras, entre otros, son parte de los escenarios cotidianos donde la acción humanitaria es realizada por trabajadoras y trabajadores algunos de los cuales son parte de Organizaciones Basadas en la Fe. Lo cierto es que al final del día quienes necesitan ayuda no hacen distinciones de emblemas, chalecos o discusiones filosóficas de porqué se está allí tratando de ayudar o quiénes son; solo reciben la ayuda mientras tratan de conservar sus derechos y su dignidad. En la última década muchos han sido los esfuerzos por revisar y reformular buena parte del sistema humanitario a nivel global para buscar una mayor efectividad en las prácticas, en la movilización de recursos e innovar en el quehacer humanitario. Fue en el año 2016 en la Cumbre Humanitaria Mundial, cuando formalmente el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, invitó a tener una mayor comprensión de los desafíos ubicando a las personas en el centro de las acciones. En tal sentido, las reflexiones y prácticas se proponen con un abordaje más integral, desde lo local y lo comunitario, en donde se puedan conjugar las prácticas de la construcción de Paz, el Desarrollo y la Acción Humanitaria. A esta conjugación de prácticas se las denominó TRIPLE NEXO. El Triple Nexo representa un desafío para todas las organizaciones que trabajan en estos temas (desarrollo, paz, humanitarios) ya que tienen una íntima relación que afecta la vida cotidiana de millones de personas. No puede haber PAZ sino no se generan condiciones para sostener una vida digna promoviendo lógicas de DESARROLLO (justo, sostenible, inclusivo, entre otras características). Es dificultoso brindar ASISTENCIA HUMANITARIA si no hay condiciones mínimas para generar bases de PAZ permanente. Y no es posible generar DESARROLLO si hay una dependencia que anula capacidades y ata todo a la ASISTENCIA HUMANITARIA; y así, cada uno de estos aspectos se conjugan entre sí dando cuenta de lo que es posible. Es una invitación para asumir el desafío y transformar nuestras prácticas organizacionales para lograr una perspectiva más amplia que logre mayores impactos posibles en las vidas de las personas y sus comunidades, más allá de nuestros “ropajes conceptuales”. En América Latina y el Caribe múltiples desafíos indican escenarios aún complejos que nos presentan situaciones de desplazamiento forzado por el cambio climático, los recurrentes desastres, las sequías, los grupos armados no estatales, las redes de trata de personas, los grupos narcotraficantes, por su parte las violaciones masivas a los derechos humanos que generan gran parte del desplazamiento de la región desde Centroamérica hacia el norte y hacia Sudamérica, procesos de Paz con deudas pendientes, debilidad de los Estados para atender las necesidades más urgentes de su población, y centralmente de grupos en situación de vulnerabilidad tales como niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, población de pueblos indígenas, personas del colectivo LGBtIQ+, personas migrantes y refugiadas, entre otras. Estos contextos representan desafíos para los Estados y para los esquemas de cooperación internacional ya que éstas y otras postales de situaciones del continente dan cuenta de las agendas y de los desafíos presentes, futuros y de todo aquello que sigue pendiente. Desde CREAS hemos incorporado este abordaje en los distintos proyectos, incluyendo al Fondo de Respuesta Rápida y Mitigación de los Efectos de la Pandemia, que nació en 2022 para atender las necesidades que surgían del contexto post COVID-19. De igual modo, el laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosas Ikuméni incluye un trayecto sobre temas humanitarios, en el que los jóvenes participantes se sensibilizan y adquieren herramientas para comprender las dinámicas de este sector, y actuar solidariamente en sus comunidades. Hacer memoria de este día es una oportunidad constante